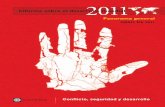Atención primaria y epidemias invernales
Transcript of Atención primaria y epidemias invernales

Atención Primaria.Vol. 26. Núm. 5. 30 de septiembre 2000 Editorial
EDITORIAL
Atención primaria y epidemias invernalesPalabras clave: Epidemias; Gripe; Urgencias.
Las crisis en los servicios de urgen-cias hospitalarios coincidentes conlas epidemias de gripe empiezan aformar parte del paisaje navideño denuestro país y de otros países euro-peos. Son fáciles de describir a gran-des rasgos: la necesidad crece (haymayor número de personas que sesienten mal), aumenta la demanda(hay más personas que expresan sunecesidad como demanda de aten-ción sanitaria) y acuden (o llamanpor teléfono) para solicitar esa aten-ción a los dispositivos que conocen.El resumen de esta situación es: de-manda mayor y oferta, ¿qué? Si laoferta es igual o menor (por vacacio-nes) que la habitual, se saturará (au-mentará la demora de atención), lademanda se derivará a otros disposi-tivos existentes (a las urgencias hos-pitalarias) o se disuadirá, con la con-siguiente frustración. La «alarma so-cial» (seguramente exagerada), laexplosión mediática (relacionada conlo anterior) y el debate político (entregobierno y oposición), completarán elpanorama y convertirán la situaciónen más compleja. Sin olvidar el im-pacto en esperas, frustración o an-gustia que estas situaciones puedenrepresentar para la población.Si la oferta crece, puede compensaralgún efecto de la mayor demanda.Entonces las preguntas serán cuántamayor oferta, en qué franjas horarias,con qué capacidad de anticipación alos acontecimientos y con qué gradode flexibilidad. Alguna oferta adicio-nal puede asumir demanda nueva,que antes no era atendida, sin descar-gar otros dispositivos. Habrá que con-siderar estos factores del momento decrisis y los relacionados con los «es-tragos después de la batalla», es decir,los relacionados con la capacidad delos centros de recuperar su actividadnormal y programada. La excelenterevisión de Boro Peiró1 acerca de laefectividad de las intervenciones parareducir la utilización inapropiada delos servicios hospitalarios de urgen-cias muestra la escasa utilidad de unelevado número de las medidas que sehan venido utilizando para su control.
Algunos estudios recientes, pendien-tes de publicación, realizados en laciudad de Barcelona por el ConsorcioSanitario de Barcelona y el InstitutoMunicipal de Salud Pública de la ciu-dad, en el marco de los planes de ac-ción para las urgencias invernales enla urbe y en Cataluña, han abordadoalgunos elementos de la situación. Elanálisis de la demanda, tanto en suvertiente de tipología y número deatenciones, como en la relacionadacon los conocimientos, motivaciones yprácticas de uso de los clientes, ofrecealgunos datos de interés. Destaca elescaso grado de conocimiento de la po-blación acerca de algunos dispositivosde urgencias de la ciudad y la convic-ción con la que los pacientes acuden alhospital.Desde hace años se advierte un len-to, pero continuo, crecimiento en laatención urgente en los servicios hos-pitalarios2. En el Reino Unido seconstata en los últimos 20 años uncrecimiento anual promedio del 4%,que desplaza la capacidad de inter-namiento programada por una ma-yor presión de urgencias sobre un vo-lumen de camas hospitalarias que hadecrecido. Tan sólo una pequeña par-te de este incremento de las atencio-nes urgentes puede explicarse por elenvejecimiento de la población, noexistiendo evidencias de cambios demorbilidad destacables (salvo para elasma infantil y los intentos de suici-dio). También crecen las visitas es-pontáneas y a domicilio en las activi-dades «fuera de horas» de los médi-cos generales, que saturan sucapacidad y aumentan la presión so-bre los residentes hospitalarios, queno se atreven a rechazar el ingresopropuesto. En un estudio3 realizadoen el área urbana de Londres, se ob-servaron diferentes tasas de deriva-ción a las urgencias hospitalarias en-tre los distintos médicos generalesde su ámbito de influencia. Los facto-res que mejor explicaban esa varia-bilidad eran los relacionados con lascaracterísticas sociodemográficas delos pacientes, y en segundo lugar conlos criterios de ingreso de los hospi-
tales, siendo prácticamente nula laaportación de los factores relaciona-dos con las características de los pro-fesionales de la atención primaria ycon su práctica organizativa. Sin em-bargo, otros estudios sugieren utili-dad de las medidas de información alpaciente sobre la orientación del tipode recurso a utilizar4 o sobre la coin-cidencia de diversas mejoras en laatención primaria y una menor fre-cuentación hospitalaria5.Habrá que pensar en esquemas deatención integrados para garantizarla continuidad de la atención, coordi-nando y comunicando a diferentesproveedores. Deberemos idear fórmu-las de atención realistas para que elservicio se preste en el lugar adecua-do por el dispositivo apropiado, redu-cir la duplicación de procedimientosclínicos y administrativos, con la cali-dad adecuada a las expectativas delos usuarios. Quizás haya que experi-mentar con espacios más alejados delhabitual de la atención primaria,más concentrados y cercanos al hos-pital, aunque sean gestionados por elmédico general. Quizás necesitemosdisponer de una mayor oferta deatención domiciliaria los días que loscentros de atención primaria perma-necen cerrados, garantizando servi-cios sustitutorios de atención urgentedomiciliaria. Deberíamos aprovecharla tecnología de información más ade-cuada a la realidad, con objetivos deanticipación, seguimiento y conectivi-dad en los recursos, como el fenóme-no de la atención urgente requiere.Algunas condiciones de la atenciónprimaria (accesibilidad telefónica,horaria y física) deben mejorarse, in-dependientemente de sus efectos so-bre las urgencias. La mejora de losequipos de atención primaria, conuna gestión de la demanda más ade-cuada en la frontera entre la aten-ción primaria y especializada, en to-das las horas del día, para el mayornúmero de necesidades posible, conmejor accesibilidad (también cultu-ral) y con mayor grado de autonomía,capacidad de gestión y flexibilidad,parecen estar en la base de las nue-
281

Atención Primaria.Vol. 26. Núm. 5. 30 de septiembre 2000 Editorial
vas políticas del National HealthService. Lejos de interpretacionessesgadas6 que supongan en la nuevapolítica de cooperación británica, unánimo de dar soporte a organizacio-nes mastodónticas, burocráticas ycentralistas. Sin olvidar el papel dealerta que además puede desempe-ñar la atención primaria en los epi-sodios epidémicos invernales.Habrá que definir las intervencionescon claridad y tener prevista su eva-luación. Aunque el sentido comúnapunte a un conjunto de posibles ac-tuaciones comunitarias, a nuevos esquemas de atención urgente hospi-talarios y de atención primaria, ymejoras en la atención social y socio-sanitaria, destaca la necesidad deevaluación del impacto y coste en di-chas medidas. Hay que estimular lainvestigación para detectar las con-tribuciones específicas de la epide-miología, demografía, clínica y la or-ganización en el fenómeno de laatención urgente, para actuar másen consecuencia.
282
Siempre es deseable el debate políti-co en cualquier aspecto que afecte ala colectividad. Y las epidemias in-vernales y las crisis en los serviciosasistenciales no escapan de esta re-gla general. En el Reino Unido lascríticas despiadadas entre gobierno yoposición en torno a este tema se hanmantenido durante 3 años, pese alrelevo en el gobierno, y con argumen-tos muy similares. Un gobierno quepretenda resolver todo con unas ac-tuaciones puntuales de choque se ve-rá probablemente enfrentado a unaproblemática compleja y multifacto-rial, que necesita de acciones no sólosobre la atención urgente, sino sobreel conjunto del sistema sanitario, suflexibilidad y orientación a los usua-rios. Y hemos de ser conscientes deque no existen soluciones mágicas, ymenos aún sin movilizar importan-tes recursos.
R. Manzanera LópezInstituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS). Barcelona.
Bibliografía1. Peiró S, Sempere T, Oterino D. Efectivi-
dad de las intervenciones para reducirla utilización inapropiada de los servi-cios hospitalarios de urgencias. Revi-sando la literatura 10 años después delInforme del Defensor del Pueblo. Econo-mía y Salud. Boletín informativo, abril1999.
2. Capewell S. The continuing rise inemergency admissions. BMJ 1996; 312:991-992.
3. Reid FD, Cook DG, Majeed A. Explai-ning variation in hospital admissionrates between general practices: crosssectional study. BMJ 1999; 319: 98-103.
4. Coulter A. Managing demand at the in-terface between primary and secondarycare. BMJ 1998; 316: 1974-1976.
5. Pané O, Farré J, Parellada N, EstevanM. ¿Los hospitales comarcales au-mentan su actividad para neutralizarel efecto contenedor de la reforma?Cuadernos de Gestión 1995; 1: 105-109.
6. Gené J. Labour’s health policy is havingparadoxical effect in Iberian countries.BMJ 1999; 318: 466.