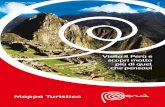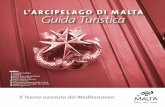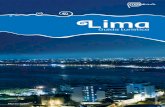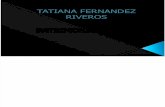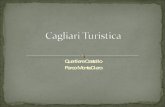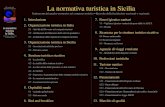La Politica Turistica Como Parte de La Politica Economica
description
Transcript of La Politica Turistica Como Parte de La Politica Economica

LA POLÍTICA TURÍSTICA COMO PARTE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
María de la O Barroso González Universidad de Huelva
David Flores Ruiz Universidad de Huelva
Revista de Análisis Turístico ISSN: 1885-2564 Depósito Legal: B-39009
©2007 Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT)
www.aecit.org email: analisisturí[email protected]
www.kaipachanews.blogspot.pe

5Análisis Turístico 04
Maria de la O Barroso González y David Flores Ruiz
4Análisis Turístico 04
1. introducción
La mayor parte de artículos, comunicaciones,libros, etc. comienzan reconociendo la importanciaeconómica y social que tiene el turismo a escalamundial. Sin embargo, a pesar de la importanciaque ha ido adquiriendo el turismo como actividadeconómica, no abunda la literatura científica sobrepolítica turística, situándose las primeras aportacio-nes científicas en nuestro país a mediados de lossetenta en Cals (1974) y Torres (1976) y posterior-mente Figuerola (1980, 1984), Torres (1985), Esteve(1991), Fayos (1993), Bote y Marchena (1996),Aguló(1994, 1996 y 1998), Nácher (1999), Monfort (2000),Valdés (2004), Pulido (2004a y 2004b), Figuerola(2000, 2004), entre otros. Por consiguiente, puededecirse que la política turística se configura comouna rama joven de la política económica general(Bote y Marchena, 1996), sujeta a los continuosdebates teóricos que se producen en la teoría eco-nómica del turismo, pues no olvidemos que la polí-tica turística constituye un puente para pasar de lateoría a la práctica1.
No es hasta la década de los noventa, comoconsecuencia de los cambios estructurales quecomenzaban a experimentarse en los ochenta2,cuando se replantea el papel que deben desempe-ñar las administraciones públicas en el desarrolloturístico. En tal sentido, la mayor parte de traba-jos sobre política turística son de esta década y enellos se muestra una preocupación por la capacidadde adaptación del modelo de desarrollo turísticoespañol a estas trans-formaciones para seguir man-teniendo la competitividad de la oferta turísticaespañola3. Sin embargo, son aún más escasas lasaportaciones que se hacen a la Política Turísticadesde un enfoque puramente teórico4 intentándo-la caracterizar y encuadrar en la política económi-ca general.
En los siguientes apartados, fundamentándonosen la bibliografía existente, pretendemos contri-buir a caracterizar la política turística desde unenfoque teórico. Para ello, comenzaremos en-cua-
drándola dentro de la política económica general,para, posteriormente, hacer referencia a la singu-laridad y complejidad que presenta este tipo depolítica sectorial y analizar las causas de ello. Todoello partiendo desde la Teoría Económica delTurismo construida baja un enfoque de demanda.
En una segunda parte de la presente comuni-cación se hará referencia a la teoría de los cúmu-los y a la aplicación que tiene ésta a los destinosturísticos. Por último, concluiremos este trabajocaracterizando a la política turística como unapolítica de cúmulos, pues dicho enfoque teóricose configura como uno de los más apropiados paraser aplicados al sector turístico y, por consiguien-te, a la política turística.
2. la política turística como polí-tica sectorial
2.1. la política turística en la políti-ca económica general
Por política económica se entiende la inter-vención deliberada del Gobierno en la actividadeconómica con el objeto de conseguir ciertos finesu objetivos mediante la utilización de determina-dos medios o instrumentos (Jordán y García Recheet al., 1995: 15). Por consiguiente, la PolíticaEconómica, con “mayúscula”, es la ciencia quetrata de describir el proceso mediante el cual elGobierno, a la luz de sus fines políticos más gene-rales, decide sobre la importancia relativa deciertos objetivos, y en cuanto lo considera necesa-rio utiliza instrumentos o cambios institucionalescon la intención de lograr tales objetivos (Kirschenet al., 1974 en [Monfort, 2000: 8]). En definitiva,la Política Económica es la ciencia que, de unaforma objetiva, trata de estudiar esa intervencióndel Gobierno en la actividad económica medianteel análisis de aspectos tales como los objetivos,conflictos entre objetivos, instrumentos para con-seguir de-terminados objetivos, conflictos entreinstru-mentos, etc.
1. En este sentido, en la presente comunicación partimos de distintos enfoques teóricos del sector turístico -Teoría económica delturismo con enfoque de demanda, Teoría Económica del Turismo con enfoque de oferta y Teoría de los Clusters Turísticos- para iden-tificar la incidencia que tienen estos a la hora de caracterizar la política turística -intervención del gobierno en el sector turístico-.2. Entre estos cambios caben destacar los que se producen en la demanda turística (nuevas motivaciones, nuevas formas de viajar,mayor experiencia del turista, etc.), aunque también destacan los que se producen en la oferta turística (integración vertical, hori-zontal y diagonal de las empresas turísticas, procesos de internacionalización éstas, incorporación de empresas de otros sectores alnegocio turístico, etc.) y en el entorno (nuevas tecnologías, mejores medios de transportes, aumento del tiempo de ocio, etc.) queinciden de forma muy importante en la actividad turística.3. Entre estos trabajos podemos citar: Torres (1985), Esteve (1991), Fayos-Solá (1993) y Aguiló (1994 y 1996).4. En este sentido caben destacar las aportaciones de Figuerola (1984), Hawkins (1993), Nácher (1999), Monfort (2000) y Torres(2004).
abstract
In the present article considers, from a revision of scientific literature, the necessity to define, todelimit and to characterize the tourist policy like a part of whole economic policy. It becomes neces-sary by several reasons: first, the relative youth of the public administrations´ intervention; second,the lack of definition of the tourist sector; and finally, the shortage of scientific works on this mat-ter. For these reasons Tourist Policy is considered as a science that is in the first stages of its deve-
lopment, a development that will be enriched with theoretical and empirical contributions.In this sense, the present article tries to contribute with a theoretical reflection about the characte-
rization of the Tourist Policy based on a revision of specialized scientificliterature in subjects such as: Economy Policy, Tourist Policy, Economic Theory
of the Tourism and Theory of Clusters.
Key words: Economy Policy, Tourist Policy, Economic Theory of the Tourism andTheory of Clusters.
resumen
En el presente artículo se plantea, a partir de una revisión de la literatura científica, la necesi-dad de definir, delimitar y caracterizar la política turística como parte de la política económicageneral. Ello se hace necesario por varios motivos: la relativa juventud de la intervención de lasadministraciones públicas en la actividad turística, la indefinición del propio sector turístico y laescasez de trabajos científicos sobre esta materia. Todo ello hace que la Política Turística como
ciencia se encuentre en los primeros estadios de su desarrollo, un desarrollo que deberá irseenriqueciendo tanto de aportaciones teóricas como empíricas.
En este sentido el presente artículo pretende aportar una reflexión teórica sobre la caracteriza-ción de la Política Turística basada en una revisión de la literatura
científica especializada en temas tales como: Política Económica, Política Turística,Teoría Económica del Turismo y Teoría de Clusters.
Palabras clave: Política Económica, Política Turística, Teoría Económica del Turismo yTeoría de Clusters.
LA POLÍTICA TURÍSTICACOMO PARTE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
MMaarriiaa ddee llaa OO BBaarrrroossoo GGoonnzzáálleezProfesora Titular del Departamento de Economía General y Estadística
Universidad de [email protected]
DDaavviidd FFlloorreess RRuuiizz
Profesor Colaborador del Departamento de Economía General y EstadísticaUniversidad de Huelva
www.kaipachanews.blogspot.pe

7Análisis Turístico 04
Maria de la O Barroso González y David Flores Ruiz
6Análisis Turístico 04
LA POLÍTICA TURÍSTICA COMO PARTE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
entre ambas.Si consideramos a la política turística como
una política sectorial, tal y como vamos a exponerposteriormente, debería considerarse dentro delas políticas microeconómicas.
2.1.4. políticas instrumentales y setoriales
En función de los instrumentos utilizados, laspolíticas económicas se suelen clasificar en políti-ca fiscal, monetaria, de rentas, etc., pudiendoincidir éstas sobre todo el sistema económico -eneste caso estaríamos ante políticas macroeconómi-cas- o sobre determinados grupos de éste -en estecaso estaríamos ante políticas microeconómicas y,por tanto, sectoriales-. Mientras que las políticasinstrumentales se identifican como políticas hori-zontales -inciden en todo el sistema económico6-,las sectoriales lo hacen como políticas verticales -inciden sobre determinados grupos o sectores delsistema económico-.
Las políticas instrumentales y sectoriales sondenominadas políticas específicas, cuyo últimoobjetivo -objetivo principal- es la consecución delos objetivos económicos finalistas -empleo, creci-miento, distribución de rentas, estabilidad de pre-cios, equilibrio de la balanza de pagos, entre losmás importantes- de la política económica.
Sin embargo, todas estas políticas, instrumen-tos y objetivos no deben entenderse como com-partimentos estancos, pues como afirma Monfort(2000: 12) la forma en que se organiza cualquierproceso de decisión en materia de política econó-mica remite a combinar las distintas políticasespecíficas que se hayan podido emprender. Lacombinación de ambas políticas específicas -sec-toriales e instrumentales- posibilita la consecuciónde los objetivos planteados por la política econó-mica general.
Por consiguiente, para concluir este apartado,podemos decir que dentro de la distinción tradicio-nal que se hace entre políticas específicas -sectoria-les e instrumentales-, la política turística, partiendode la Teoría Económica del Turismo con enfoque dedemanda, se identifica como una política sectorial,aunque, como vamos a exponer en el siguiente epí-grafe, con algunas especificidades respeto al restode políticas sectoriales.
2.2. la singularidad de la políticaturística como política sectorial
Como se ha podido recoger en el apartadoanterior, la política turística es una política secto-rial, y por tanto específica, la cual se sirve de laspolíticas instrumentales para su implementación.Por consiguiente, la política turística, al igual queel resto de políticas sectoriales -política agraria,política industrial, política pesquera, etc.-, debecontribuir a conseguir los objetivos finalistas de lapolítica económica general -creación de empleo,distribución de la renta, crecimiento, etc.-.
Sin embargo, la escasa literatura científicasobre política turística identifica a ésta como unapolítica sectorial singular y compleja, es decir, conimportantes diferencias respecto a las restantespolíticas sectoriales. En tal sentido, Bote yMarchena (1996) sostienen que la política turísticaes una política sectorial, que presenta ciertaspeculiaridades. Estas peculiaridades se van a verreflejadas en una mayor complejidad de la misma.
Por tanto, siguiendo, entre otros, a Bote yMarchena (1996), Monfort (2000) y Pulido (2004),puede decirse que la política turística presentacomo rasgo diferencial, respecto al resto de polí-ticas sectoriales, dos aspectos que la hacen máscompleja:- La multisectorialidad: en la medida en que la
actividad turística, a diferencia de otras activi-dades económicas -agrarias, pesqueras, mine-ras, industriales, etc.-, está integrada por unagran heterogeneidad de sectores o ramas de pro-ducción complementarias e interre-lacionadas,entre las que pueden citarse: transportes, aloja-mientos, restauración, actividades de ocio,agencias de viajes, etc. En tal sentido, la espe-cial dificultad en delimitar las actividadesestrictamente turística, al existir multitud deefectos directos e indirectos sobre otros secto-res (construcción, alimen-tación, alquileres,bienes de consumo en general, transportes,etcétera), eleva la complejidad en el momentode afrontar el diseño de una política turística(Montort, 2000: 14).
- La complejidad: en la medida en que todos losniveles de la Administración Pública desem-peñan un importante papel en la configuraciónde la oferta final de los destinos turísticos, detal forma que, tal y como también recogenBote y Marchena (1996), todo ellos juegan un
6. No obstante, debe decirse que, si bien las políticas macroeconómicas inciden sobre todo el sistema económico, según la políticaeconómica de que se trate incidirá sobre una sectores más que sobre otros.
La política económica recibe influencia tantode la teoría económica como del entorno en el quese implementa -presiones entre partidos políticos,presiones de la sociedad, etc.-, de forma que todoello va a determinar la forma en la que el Gobiernointervenga en la economía. De igual manera, lapolítica turística va a verse influenciada por la teo-ría económica del turismo, pues de la evolución deésta va a depender en gran medida la evolución deaquélla. En este sentido, como afirman Bote yMarchena (1996: 295-326) la política turística... haexperimentado cambios importantes como conse-cuencia de los “debates teóricos actuales”. Esto serefleja significativamente en el apartado siguientecuando se habla de la singularidad y complejidadde la política turística, la cual se fundamenta en elenfoque de demanda sobre el que se construye laTeoría Economía del Turismo.
Para profundizar en al papel que debe desempe-ñar la política turística dentro de la política económi-ca general es necesario comenzar exponiendo lasdiferentes tipologías de política económica que sepueden identificar, con el fin de encuadrar a la polí-tica turística dentro de cada una de ellas. Para ellose seguirá a Cuadrado et al. (1995).
2.1.1. políticas de ordenación y de proceso
Mientras que en las políticas de ordenación elGobierno se limita a establecer el marco en el quedebe desenvolverse el sistema económico, estable-ciendo las reglas de juego para asegurar su buen fun-cionamiento, en las políticas de proceso el Gobiernopasa a intervenir en el sistema económico incidien-do directamente en la asignación de sus recursosescasos. Por tanto, puede decirse que la políticaturística es una política tanto de ordenación -crea-ción de instituciones turísticas, leyes turísticas, etc.-como de proceso -intervención directa del Gobiernoen la actividad turística mediante impuestos,empresas turísticas públicas, etc.-.
2.1.2. políticas cuantitativas, cualitati-vas y de reformas
Las políticas cuantitativas son aquellas en lasque el Gobierno interviene modificando la inten-sidad de algunos de los instrumentos de los quedispone la política económica -subvenciones, pre-
supuestos, impuestos, etc.-, mientras que laspolíticas cualitativas son las que introducen cam-bios más significativos en estos instrumentos -nuevos impuestos, nuevas subvenciones, etc.-.Por el contrario, las políticas de reformas tratande cambiar o modificar los fundamentos mismosdel sistema económico. Estas últimas políticas seidentifican con las políticas estructurales, cuyosresultados comienzan a evaluarse a medio y largoplazo, mientras que las primeras, sobre todo, lascuantitativas, son políticas coyunturales, cuyosefectos se dejan sentir más en el corto plazo.
La política turística se puede encuadrar, segúnlas medidas tomadas por el Gobierno para favore-cer el desarrollo del turismo, tanto en las políticascuantitativas, cualitativas como de reformas, sibien éstas últimas no pretenden cambiar el funcio-namiento del sistema eco-nómico, sino sólo la rea-lidad turística de un territorio. No obstante, siconsideramos la política turística como una políti-ca sectorial, al igual que el resto de políticas sec-toriales, debe identificarse como una políticaestructural frente a las políticas coyunturales.
2.1.3. políticas macroeconómicas,microeconómicas y mesoeconómicas
Las políticas macroeconómicas son aquellasque tienen por objetivo influir en los agregadosmacroeconómicos de un país - inflación, tipo deinterés, saldo exterior, tasas de crecimiento, etc.Estas políticas son denominadas políticas dedemanda. Las políticas microeconómicas sonaquellas que se aplican sobre un grupo determina-do de agentes económicos -sectores productivos,familias, colectivos de trabajadores, etc- paraasegurar una distribución eficaz y eficiente de losrecursos. Estas políticas se denominan políticas deoferta.
No obstante, a partir de los años setenta,cuando comienza a surgir la teoría del desarrolloeconómico local empieza a hablarse de políticasmesoeconómicas, las cuales tienen como principalobjetivo la mejora de los indicadores económicosde determinados territorios5 -municipios y/o con-juntos de municipios, fundamentalmente-. Estaspolíticas han venido a cubrir el vacío que existíaentre las políticas macroeconómicas -nivel agrega-do- y las políticas microeconómicas -nivel desagre-gado, siendo, por consiguiente, un nexo de unión
5. En este sentido, la Comunidad Europea considera el desarrollo económico local como una estrategia de origen local, orientada aresolver los problemas de las comunidades locales, que se instrumenta a través de iniciativas que persiguen la creación y el desa-rrollo de empresas que permitan la creación de empleo (Vázquez Barquero (1993: 35).
www.kaipachanews.blogspot.pe

9Análisis Turístico 04
Maria de la O Barroso González y David Flores Ruiz
8Análisis Turístico 04
LA POLÍTICA TURÍSTICA COMO PARTE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
demanda- considera que la demanda turísticaviene determinada por todas las compras querealizan los turistas, iden-tificándose, por consi-guiente, a las empresas turísticas como aquellasempresas que venden sus bienes y servicios prin-cipalmente a los turistas. La mayor parte de lacomunidad científica que estudia la economía delturismo parte del enfoque de demanda. En estesentido, Torres (2004: 59) considera que la adop-ción de la perspectiva de la demanda no sola-mente es amplia, sino que nos sitúa en mejor dis-posición de diseñar medidas y políticas coheren-tes para alcanzar objetivos de control, regula-ción y fomento de esta actividad. Este mismoautor considera que la aplicación del criterio dela oferta como demarcación del fenómeno turís-tico, postura que aún cuenta con defen-sores,cercena la posibilidad de contemplarlo en su con-junto y la excluye de buena parte de su caráctertransversal, aspecto fundamental para el desa-rrollo y la eficacia de la política turística (Torres,2004: 59).
Por el contrario, el enfoque alternativo quepropone Muñoz de Escalona -enfoque de oferta-considera que la demanda turística es aquella queconsume el producto turístico8, definido éstecomo un plan de desplazamiento de ida y vuelta(Muñoz de Escalona, 2003: 191). Una vez identifi-cado el producto turístico, según este autor, sepuede identificar tanto a la demanda turística -personas, tanto físicas como jurídicas, que com-pran y consumen este producto- como a la ofertaturística -empresas que producen el productoturístico-. Para Muñoz De Escalona (1992a) esteenfoque es complementario con el enfoque dedemanda, ya que tan sólo pretende construir unenfoque desde el que poder aplicar el análisismicroeconómico al sector turístico con las mismasherramientas y metodología que se siguen para elresto de sectores económicos.
Así pues, la oferta turística, según el enfoqueconvencional, está formada por todos aquellosbienes y servicios que suelen demandar los turis-tas, en su más amplia acepción, incluyendo, porconsiguiente, a todos aquellos productos por losque los turistas suelen mostrar interés, ya seapara comprarlos (bienes y servicios) o para con-templarlos, con (un espectáculo o un museo) o sincontraprestación monetaria (un paisaje). Por con-siguiente, la aplicación de este enfoque lleva ine-
vitablemente a concebir a la oferta turística comouna magnitud agregada o, si se quiere, como unconjunto de actividades productivas, o no, queestán insuficiente limitadas, lo que nos imposibi-lita aplicar el análisis microeconómico a este sec-tor productivo y, al mismo tiempo, nos lleva acaracterizar la política turística como una políticasectorial de corte horizontal.
En este sentido, como consecuencia de esaindefinición, la mayoría de los trabajos sobre eco-nomía del turismo comienzan reconociendo laespecificidad del análisis económico del turismofrente al que se realiza en el resto de los sectoreseconómicos. Así, por ejemplo, Pedreño Muñoz(1996: 19) afirma que si tratáramos de explorar,sin más, el esquema analítico de un manual intro-ductorio de economía a este bien económico lla-mado turismo, el servicio turístico, nos encontra-ríamos probablemente con limitaciones importan-tes, sesgos relevantes y aplicaciones no del todocorrectas, precisamente por la propia indefiniciónde ese bien turístico.
Por tanto, ante este enfoque, el turismo nopuede ser considerado como un sector económicosino como un conjunto amplio de sectores -enfoquemultisectorial- integrado por una gran diversidad deempresas -hoteleras, transportes, agencias de via-jes, turoperadores, actividades de ocio, restaura-ción- con características muy hete-rogéneas, lo quehace prácticamente imposible aplicar el análisismicroeconómico tradicional que se aplica a los res-tantes sectores económicos al sector turístico, loque nos lleva a contemplar la política turística,como una política sectorial singular y compleja.
En cambio, desde el enfoque alternativo, lapolítica turística sería aquella política sectorialque se dirige al fomento y desarrollo del sectorturístico, entendido éste como el conjunto deempresas que ofertan el producto turístico -ela-boración de estancias en lugares distintos al deresidencia habitual del consumidor-9. Así, desdeeste enfoque analítico del turismo como actividadproductiva, la política turística sería consideradacomo una política específica sectorial de cortevertical, al igual que las restantes políticas secto-riales.
Sin embargo, para la mayor parte de la acade-mia, este enfoque analítico de la Economía delturismo, tal y como expusimos anteriormente, esconsiderado más bien estrecho, impidiendo reali-
8. Este es el núcleo de la aportación teórica de este autor, pues una vez definido el producto turístico -organización de estancias enun lugar diferente al lugar de residencia habitual del consumidor- se identifican las empresas turísticas –agentes privados, públicoso mixtos- que ofertan este tipo de producto, las cuales pertenecen al sector turístico.9. Las empresas que elaboran este producto -servicio- serían las empresas turísticas, las cuales, según Muñoz de Escalona, se iden-tifican con los turoperadores.
importante papel en la calidad y compe-titivi-dad del producto turístico, pues este incluyeelementos o servicios no comer-cializables -elpaisaje, urbanismo, las infraes-tructuras deacceso o de saneamiento, la seguridad ciudada-na, etc.-.
Todo ello explica el elevado número de agen-tes que intervienen en la política turística: admi-nistraciones turísticas de todos los niveles -esta-tal, autonómica y local-; departamentos de lasadministraciones públicas relacionados de mane-ra indirecta con la actividad turística -medioam-biente, obras públicas, cultura, etc.- y los dife-rentes agentes privados de las ramas productivastotal o parcialmente turísticas -hotelería, restau-ración, transporte, agencias de viajes, construc-ción, etc.-, lo que hace especialmente complejay difícil la coordinación entre los mismos. Por con-siguiente, toda política turística debe contar conla participación efectiva de las institucionespúblicas y privadas en la elaboración de los obje-tivos, programas y medidas de implementacióncon el fin de que sea operativa y asegurar el cum-plimiento de los objetivos.
Desde este punto de vista se ha llegado ahablar de la horizontalidad de la política turísti-ca, pues, como hemos comentado anteriormen-te, en el desarrollo turístico inciden una grancantidad de sectores productivos, tanto privados-trans-porte, construcción, alojamiento, entrete-nimiento y ocio, etc.- como públicos -medio-ambiente, cultura, educación, etc.-. De estaforma, mientras que el resto de políticas secto-riales se caracterizan por su mayor o menor ver-ticalidad, la política turística se caracteriza porsu carácter horizontal. Así, por ejemplo, en laLey 12/1999 del Turismo de Andalucía el legisla-dor resalta ese carácter horizontal de la políticaturística al expresar que la tarea del legisladorno debe ser la de ofrecer un tratamiento verticalde la materia... sino que debe limitarse a unaregulación horizontal, en el sentido de centrar suatención en aquellas actividades, de caráctereconómico en su mayoría, que tengan incidenciasobre el turismo como actividad de desplaza-miento.
Una vez encuadrada la política turística comouna política sectorial -singular y compleja respec-to a otras políticas sectoriales-, en el siguienteapartado analizaremos de forma somera la TeoríaEconómica del Turismo, pues sobre ésta se cons-
truye la política turística. Ello nos ayudará, enmayor medida, a comprender la singularidad ycomplejidad de esta política.
2.3. la teoría económica del turismocon enfoque de demanda: origen dela singularidad de la política turística
Uno de los principales problemas al que hatenido que hacer frente la investigación de la eco-nomía del turismo, en general y de la empresaturística, en particular, está relacionado con laindefinición del propio concepto de empresaturística y, por consiguiente, con la deficientedelimitación del turismo como actividad económi-ca y, por tanto, como sector productivo.
Esto sucede como consecuencia del enfoquede demanda que se utiliza para el análisis de estesector, frente al enfoque de oferta desde el quese estudia el resto de los sectores productivos -sector pesquero, sector agrícola, sector indus-trial, etc.-. En estos, lo realmente importante, elpunto de partida para el posterior desarrollo teó-rico, no es la demanda, sino el output generadoen el proceso productivo -delimitación del pro-ducto generado-. Por contra, para la TeoríaEconómica del Turismo, lo importante, el puntode partida, ha sido la demanda -el turista-, y es apartir de aquí desde donde comienza a desarro-llarse toda la Teoría.
A finales de los ochenta, a partir de los traba-jos teóricos de Muñoz de Escalona7, comienza adesarrollarse un enfoque alternativo -enfoque deoferta- para el análisis económico del sector turís-tico, cuyo fin es la conceptualización e identifica-ción de la empresa turística para que, de estaforma, quede perfectamente delimitado el objetode estudio de la Economía de la Empresa Turística,así como de la Economía del Turismo. En definitiva,este autor pretende delimitar e identificar a laempresa turística con el propósito de aplicar elanálisis microeconómico siguiendo la misma meto-dología que se utiliza para el estudio del resto delos sectores productivos -agrario, pesquero, indus-trial, etc.- y así poder solventar el problema de laindefinición y complejidad del sector turístico alque hemos hecho referencia en el anterior epígra-fe.
El enfoque tradicional bajo el que se constru-ye la Teoría Económica del Turismo -enfoque de
7. Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre cuyos trabajos podemos destacar los siguientes: Muñoz deEscalona (1990a; 1990b; 1992; 2003; 1992b; 2004).
www.kaipachanews.blogspot.pe

11Análisis Turístico 04
Maria de la O Barroso González y David Flores Ruiz
10Análisis Turístico 04
LA POLÍTICA TURÍSTICA COMO PARTE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
- No considera el papel de la empresa en la com-petitividad internacional de los territorios,pues sólo tiene en cuenta los factores produc-tivos disponibles en los mismos sin profundizaren el análisis de cómo, con qué técnicas y tec-nologías, se combinan estos.
Ante estas deficiencias, los estudios sobre lacompetitividad de los territorios se han ido despla-zando desde el enfoque tradicional, que se centrabásicamente en los resultados comerciales y susdeterminantes más directos -tipos de cambio, cos-tes y precios-, hacia otras consideraciones decarácter más estructural, vinculadas a la producti-vidad y a sus factores explicativos (Bravo, S. yGordo, E., 2004: 73), pues, en última instancia éstaes la variable clave para aumentar el bienestar deun territorio, ya que es la principal determinante,a la larga, del nivel de vida de una nación, porquees la causa radical de la renta nacional per cápita(Porter, 1991: 28).
En definitiva, podemos afirmar que las dosgraves crisis económicas internacionales, vividasdurante la década de los setenta, van a ocasionarun cambio de paradigma en la competencia entreterritorios de forma que, a partir de aquí, comien-zan a desarrollarse diferentes teorías que, bajo unenfoque estratégico y estructural, se proponenabordar la competitividad internacional de losterritorios. Una de estas teorías es la teoría de losclusters10.
3.1.2. teoría de los clusters
La teoría de los cúmulos, clusters o sistemasproductivos locales trata de encontrar las razonesque expliquen la localización de gran parte deempresas exitosas de ciertos sectores en determi-nados territorios locales, comarcales o regionales,descendiendo, de esta forma, al nivel local parael estudio de la competitividad de los territorios.Esta teoría parte, por tanto, del supuesto de quela competencia internacional no se estableceentre naciones, sino entre empresas que formanparte de clusters (Camisón, 1998: 16) localizadosestos, por regla general, en dimensiones territo-riales inferiores a las que ocupan las naciones opaíses. Por tanto, puede decirse que, de estaforma, descendemos del nivel país a uno localmás operativo, puesto que, en realidad, es enéste en el que la empresa lleva a cabo su activi-
dad y el que constituye su entorno más próximo(Rodríguez, M.M.et al., 2001).
Puede decirse que la preocupación por estetipo de agrupamientos de empresas exitosas deciertos sectores en cúmulos o clusters, más omenos definidos, no es reciente, puesto queMarshall (1890) ya se sentía atraído por el estudiode este tipo de concentración natural de ciertasempresas en determinados territorios, incluyendoen su obra Principles of economics un capítulo enel que analizaba los factores externos de las áreasindustriales especializadas. Por tanto, tal y comorecoge Porter (1999), podría decirse que los cúmu-los forman parte del paisaje económico desdehace mucho tiempo; las concentraciones de arte-sanos y empresas dedicados a una actividad exis-ten desde hace siglos (Porter, 1999: 212).
Los cúmulos, por tanto, siguiendo a Porter,pueden definirse como concentraciones geográfi-cas de empresas interconectadas, sumi-nistrado-res especializados, proveedores de servicios,empresas de sectores afines e instituciones cone-xas11 que compiten pero también cooperan(Porter, 1999: 201). Por su parte, Becattini (1990,en Rodríguez [2000: 433]) define el distrito indus-trial, un concepto similar al de cúmulo y al decluster, como una unidad socioterritorial que secaracteriza por la presencia interactiva de unacomunidad de personas y de una población deempresas dentro de un área limitada, tanto his-tórica como naturalmente. Por tanto, podríadecirse que un cluster se localiza en un territoriocaracterizado por una misma realidad histórica,cultural, socioeconómica y ambiental. Por tanto,según esta teoría, los territorios pasan a jugar unpapel renovado a la hora de incidir en la compe-titividad de las empresas.
La presencia de los cúmulos o concentracionesde empresas exitosas nos conduce, por tanto, apensar que buena parte de las ventajas competi-tivas de las mismas se encuentran fuera de éstase incluso fuera de los sectores en los que los queoperan. De forma que puede decirse que la exis-tencia de una serie de ventajas localizadas enterritorios concretos constituyen una de las prin-cipales causas por las que las empresas no se ubi-can de forma aleatoria en el espacio, sino quesiguen patrones de localización homogéneos ensus decisiones de localización, dando lugar a loque la literatura ha denominado “efecto territo-rio” o “ventaja territorio”, frente al “efecto país”
10. Uno de los autores que mayor desarrolló la Teoría de los Clusters o Cúmulos fue Porter, quien elaboró la metodología del “dia-mante” de competitividad para el análisis de los mismos.11. Universidades, institutos de normalización, asociaciones comerciales, etc.
zar un análisis amplio y coherente del fenómenoturístico. No obstante, en la presente comunica-ción, tan solo hemos querido exponer de formamuy breve estos dos enfoques sobre los que sepuede construir la Teoría Económica del turismopara, a partir de ahí, caracterizar la política turís-tica en relación con cada uno de ellos.
3. la teoría de los clusters: suaplicación a la actividad turística3.1. un enfoque estratégico para elanálisis de la competitividad de losterritorios: la teoría de los clusters3.1.1. cambio de paradigma en el análi-
sis de la competencia territorial
En los años setenta comienza a producirse,impulsado por la grave crisis económica interna-cional, para intensificarse posteriormente en lasdécadas de los ochenta y noventa, una serie decambios en el entorno competitivo que provocanque el enfoque macroeconómico apoyado en lateoría del comercio internacional y la ventajacomparativa pierda validez a la hora de explicarel éxito de las empresas de ciertos sectores loca-lizadas en determinados países. La necesidad deun nuevo enfoque teórico que explicase la capa-cidad que tienen determinados territorios paracompetir en ciertos sectores económicos veníadada, según Porter (1991), por varias razones:
- Competencia cambiante y dinámica: cada vezexiste una mayor cantidad de sectores y seg-mentos sectoriales que son intensivos en cono-cimiento frente a aquellos sectores que, en sumayoría, sobre todo con anterioridad a la IIGuerra Mundial, eran intensivos en factoresbásicos como mano de obra no cualificada orecursos naturales. Los stocks de estos nuevosfactores productivos -factores o recursos avan-zados, tales como la tecnología, la mano deobra cualificada, etc. - varían con mucha másrapidez.
- Cambio tecnológico: cada vez es mayor elnúmero de sectores que utilizan diferentes tiposde tecnologías tales como la microelectrónica,la utilización de materiales avanzados, los siste-mas de información, etc. Estas tecnologías handado a las empresas la posibilidad de salvar laescasez de determinados factores básicos, talescomo mano de obra, materias primas, etc.
- Dotaciones comparables de factores: la mayorparte del comercio mundial tiene lugar entrepaíses con similares dotaciones de recursos.Esto ha hecho crecer los niveles del comerciointraindustrial. De esta forma, las fuentes tra-dicionales de ventaja en los factores que favo-recían a las naciones avanzadas han perdidomucha de su importancia en el proceso (Porter,1991: 39).
- Mundialización: la competencia se ha interna-cionalizado, de forma que las empresas compi-ten con estrategias mundiales, lo que conllevala elección de la venta, el aprovisionamiento yla ubicación de sus actividades a escala mun-dial. Este proceso de mundialización libera alas empresas de basar sus estrategias exclusi-vamente en función de las ventajas comparati-vas existentes en el país donde se localizan ori-ginariamente, por lo que la importancia que,en un primer momento, podían tener estasfuentes, cada vez van siendo menores.
- Ventajas efímeras: puede decirse que las mis-mas circunstancias que han hecho que los facto-res básicos cada vez sean menos decisivos en laventaja competitiva, también han hecho quesean muy efímeras, pues la ventaja competitivaque se basa en los costes de los factores, sobretodo de los factores básicos, es vulnerable aunos costes todavía más bajos de los mismosfactores, fácilmente imitables, en algún otrolugar, o la intervención de algunos gobiernosque deseen subvencionarlos (Porter, 1991: 40).
Por tanto, ante la insuficiente capacidadexplicativa que comenzaba a tener el enfoquemacroeconómico neoclásico para explicar la com-petitividad de los territorios y de las empresaslocalizadas en los mismos surge el enfoque estra-tégico, pues, tal y como recoge Canals, J (1991:45) el enfoque macroeconómico, ante los cons-tantes cambios experimentados en el comerciointernacional, empieza a encontrarse, entreotras, con una triple limitación:- Es un enfoque estático que, si bien puede pre-
sentar una buena fotografía de lo que ocurre oha ocurrido en un momento dado, no facilitaelementos de juicios de lo que puede ocurriren el futuro, por lo que no explica la dinámicade la competencia internacional.
- Es un enfoque que mira al pasado pero no alfuturo, pues supone que los factores producti-vos no mejoran o se aprenden.
www.kaipachanews.blogspot.pe

13Análisis Turístico 04
Maria de la O Barroso González y David Flores Ruiz
12Análisis Turístico 04
LA POLÍTICA TURÍSTICA COMO PARTE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
local-.
- Para que estas empresas se aprovechen de lamejor forma posible de esos recursos localiza-dos en los territorios donde se localizan sehace necesario que cooperen, pues, tal y comoexpone Costa (1988), las empresas que se loca-licen en clusters y cooperen podrán competirno sólo en función de sus recursos individuales,sino también de aquellos otros que, no siendopropiedad exclusiva de éstas, pertenecen alsistema en el que se localizan y los puede dis-frutar.
De esta forma, si se tiene en cuenta que ladivisión del trabajo más predominante en losclusters es entre empresas y no en su interior,las posibles ventajas de aquéllas se derivaríande un equilibrio entre los dos tipos de coordi-nación: la competencia y el mercado(Rodríguez Domínguez, 2000: 437). Esta coordi-nación no se consigue a través de la autoridad,sino a través del mecanismo competitivo de losprecios y de la cooperación entre empresas.Por tanto, dentro de los cúmulos, para su buenfuncionamiento, deberá conseguirse un ade-cuado equilibrio entre cooperación y compe-tencia.
- La mayor parte de las empresas que formanparte de estos cúmulos son pequeñas y media-nas empresas especializadas en una o unascuantas fases y funciones de industrias concre-tas, configurándose, de esta forma, un modelode industrialización difusa y de producción fle-xible basado en la división del trabajo, y adap-tado a las exigencias y continuos cambiosexperimentados por la demanda. Según EspinaMontero (1996, en Rodríguez Domínguez [2000:449]) la flexibilidad de esta forma de produc-ción descansa parcialmente en la capacidad delas empresas para modular la utilización detrabajo en relación con la evolución del merca-do y a sus propios resultados competitivos.
Esta forma de producir, como hemos comenta-do anteriormente, requiere una serie de meca-nismos de coordinación -competencia y coope-ración, fundamentalmente- entre las diferen-tes unidades productivas, haciendo que se for-men redes de organizaciones, las cuales pue-den ser definidas como asociaciones informalesde empresas, geográficamente próximas, que
buscan deliberadamente formas de colabora-ción para mejorar su ventaja competitiva enlos mercados regionales, nacionales e interna-cionales (Martínez Fernández, 2004: 58).
- Otras de las principales características de losclusters es el ambiente de innovación y apren-dizaje que se crea en los territorios dondeestos se localizan y, sobre todo, en aquellosdonde adquieren una mayor profundidad ydimensión. En este sentido, nadie discute quela participación en redes, clusters y alianzasconstituye un poderoso mecanismo de aprendi-zaje. Más aún cuando estas relaciones se danen un ámbito geográfico inmediato de modoque los contactos puedan tener lugar de mane-ra informal (Arthur de Little, 2001, en MartínezFernández, [2004: 64]).
- La evolución de los cúmulos en el tiempo,según exponen algunos autores como SwanPrevezer y Stout (1998), se puede asemejar alciclo de vida de los productos, pudiéndose dis-tinguir en dicha evolución las fases de naci-miento, desarrollo y decadencia.
El nacimiento de un cúmulo puede producirsepor razones muy diversas -reservas de algunosfactores, como trabajadores especializados,infraestructuras, expertos investigadores uni-versitarios, ubicación física favorable, etc.-resultando éste, muchas veces, imprevisible,mientras que, por el contrario, las causas de sudesarrollo o no desarrollo son más previsibles.Esta segunda fase suele durar décadas y, enalgunos casos, incluso siglos.
Por último, nos encontramos la fase de deca-dencia cuyas causas pueden ser tanto endóge-nas, originarias de la propia ubicación, comoexógenas, derivadas de los acontecimientos ocambios del exterior (Porter, 1999: 243-250).
En definitiva, podemos decir, que nos encon-tramos ante una teoría que, construida bajo unenfoque estratégico, analiza la competitividad delos territorios teniendo en cuenta una mayor can-tidad de factores -económicos, sociales, históri-cos, empresariales, culturales, naturales, etc.-que la teoría del comercio internacional elabora-da desde un enfoque macroeconómico. Dicha teo-ría tiene en el modelo del “diamante” de Porter
13. Esta teoría es analizada en el apartado dedicado a las teorías de la competitividad abordadas bajo el enfoque estratégico empre-saria.
que aparece cuando la competitividad se analizaa dicho nivel de agregación y que coincide con lasventajas comparativas sobre las que se funda-menta la teoría neoclásica del comercio interna-cional.
Por consiguiente, la “ventaja territorio” seconforma como un concepto más amplio que la“ventaja país”, pues aglutina a los otros trestipos de ventajas12 ya que, a demás del compo-nente espacial, que recoge básicamente las varia-bles país aunque en un ámbito más reducido, tie-nen un claro componente industrial y ayudan aldesarrollo de ventajas competitivas en lasempresas que se ubican en dicho territorio(Rodríguez, M.M. et al., 2001). De ahí la importan-cia que tiene esta teoría en el estudio de la com-petitividad de los territorios desde un enfoqueestratégico.
Como se ha comentado anteriormente, elhecho de que las empresas exitosas de determina-dos sectores o subsectores económicos se concen-tren en ciertos espacios geográficos delimitadosobedece a la existencia de una serie de ventajascompetitivas para las empresas localizadas en elterritorio, por lo que el papel que éste juega enla competencia de las empresas ha sido, y conti-nua siendo, significativo. Sin embargo, estepapel, como consecuencia de los importantescambios que se han producido en la competenciainternacional, ha cambiado sustancialmente. Sien un primer momento las principales ventajascompetitivas o economías externas de las empre-sas localizadas en determinados territorios veníandadas por la reducción de costes derivada de laproximidad a los factores de producción básicos -mano de obra barata, recursos naturales, etc.- oa los mercados, con la mundialización económica,las mejoras tecnologías, el aumento de la movili-dad y la consecuente reducción de los costes decomunicación y transportes, dichas ventajas hanido perdiendo toda la importancia que teníananteriormente. Por lo que, en la actualidad, lanaturaleza de las economías de aglomeración hacambiado (Porter, 1999: 215), pues ya no es nece-sario estar cerca de los factores de producciónbásicos ni de los grandes mercados.
En esta concepción más amplia y dinámica dela competencia, en la que la productividad pasa ajugar un importante papel en la misma, aspectostales como la capacidad de innovación existenteen los territorios, la formación y cualificación de
sus recursos humanos, las tecnologías disponiblesy, en definitiva, toda una nueva serie de recursoso factores avanzados, entre los que destacan elconocimiento, son los que, en la actualidad, con-forman las “ventajas territorios” existentes endeterminadas zonas geográficas. De tal forma quela capacidad de atracción de un territorio ya noestá en función de sus factores productivos bási-cos, sino en su aptitud para crear recursos y pro-cesos de innovación, es decir, en su capacidadpara crear factores productivos avanzados.
En las economías avanzadas, todo lo quepuede adquirirse rentablemente a distancia hadejado de ser ventaja competitiva (Porter, 1999:242). Siguiendo a este mismo autor, las ventajascompetitivas duraderas en una economía mundialsuelen tener un marcado carácter local, ya quesurgen de la concentración en una nación o regióndeterminada de técnicas y conocimientos muyespecializados, instituciones, rivales, empresasafines y clientes avanzados y expertos (Porter,1999: 242). Por consiguiente, puede decirse quelos territorios, sobre todo en economías avanza-das, han dejado de ser fuente de ventajas compe-titivas en cuanto a factores productivos básicos serefiere para pasar a ser fuente de ventaja compe-titiva en factores productivos avanzados -conoci-miento, recursos humanos formados y especiali-zados, tecnologías avanzadas, etc.-.
A continuación recogemos, de forma somera,algunas de las principales aportaciones que la teo-ría de los cúmulos realiza al análisis de la compe-titividad estructural de los territorios. Estos son:
- Dentro de esta teoría adquiere especial impor-tancia el concepto de recursos compartidos, loscuales tienen un carácter público en el interiorde estos cúmulos o clusters, pero privado de caraa las empresas foráneas, posibilitando su consi-deración como fuente de ventaja competitivapara el conjunto de las empresas del cluster(Rodríguez Domínguez, M.M.; Vila Alonso, M.;Cruz González, M.M., 2001). Este concepto derecurso compartido ha sido heredado de laTeoría de los Recursos y Capacidades13, la cualdefine a la empresa como un conjunto de recur-sos y capacidades (tecnologías, habilidades,cono-cimientos, etc.), pero en vez de ser consi-derados propios y específicos de cada empresa,son consideraos propios y específicos de cadaterritorio -cúmulo, cluster o sistema productivo
12. Estos tres tipos de ventajas (país, industria y empresa) son analizados en diferentes apartados del presente trabajo de investi-gación.
www.kaipachanews.blogspot.pe

15Análisis Turístico 04
Maria de la O Barroso González y David Flores Ruiz
14Análisis Turístico 04
LA POLÍTICA TURÍSTICA COMO PARTE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
sido adaptados posteriormente al análisis de losdestinos turísticos, destacando el modelo del “dia-mante” de Porter15. Mientras que otros han sidoelaborados expresamente para ser aplicados alanálisis de la competitividad de los destinos, por loque se adaptan mejor a esta realidad objeto deestudio16.
Estos modelos se fundamentan en la teoría delos cúmulos, pues consideran que no existen paí-ses competitivos, sino países con determinadosproductos y destinos turísticos competitivos quedependen de la capacidad de sus industrias parainnovar y mejorar permanentemente (Bordás,1999: 605). Dicha innovación va a venir determi-nada, a su vez, por la presión e intensidad de lacompetencia existente entre las empresas turísti-cas y los destinos turísticos, pues, a medida queésta sea más intensa, las empresas se verán másobligadas a innovar. No obstante, en este modelotambién juegan un papel importante otros facto-res del destino, tales como la política turísticaaplicada, los factores productivos presentes en elmismo, la demanda turística, factores causales ylas relaciones de sinergias que se puedan estable-cer entre todos ellos.
Dichos modelos, por tanto, no sólo suponenque la competitividad de los destinos turísticos esdeterminada por factores macroeconómicos, sinoque también considera factores microeco-nómi-cos, partiendo, por tanto, de la con-sideración deque la competitividad de los clusters es algo deorigen muy local y es aquí donde se deben centrarlos esfuerzos para el refuerzo competitivo(Bordás, 1999: 609). En este sentido, debe decir-se que la actividad turística de un país se desplie-ga, mayoritariamente, en espacios receptores,más o menos, delimitados y organizados, denomi-nados clusters, los cuales cumplen las siguientescaracterísticas (Bordás, 1999: 609):
- Se componen de un entramado diverso y com-plejo de recursos, atractivos, infra-estructuras,servicios, equipos, y numerosas empresas deapoyo. Este entramado “or-denado” es lo quese denomina cúmulo, clúster o sistema produc-tivo local.
- Se componen, a su vez, de micro-clusters quese ocupan de ofertar actividades turísticasespecíficas -sol y playa, turismo rural, turismo
de aventura, etc.- dirigidas a determinadossegmentos del mercado. No obstante, estosmicro-clusters se complementan a su vez.
- Siguiendo el modelo del “diamante” de Porter,puede decirse que tienen un diamante competi-tivo propio que condiciona fuertemente la com-petitividad del destino, por ello, como comen-tábamos anteriormente, la compe-titividad delos destinos turísticos es un fenómeno de origenmuy local que viene determinada por un amplioconjunto de factores propios del territorio -des-tino turístico-En tal sentido, Porter consideraque las condiciones que determinan la competi-tividad de un servicio turístico se encuentran enun ámbito geográfico determinado o destinoturístico, el cual viene conformado por un clus-ter o grupo de empresas y servicios turísticos ylas relaciones que estos mantienen entre sí(Rodríguez, 2000: 199)
Por tanto, puede decirse que un conjunto ocluster turístico es un espacio geográfico en elque tiene lugar la totalidad de la experienciaturística (OMT, 2001: 70), pudiéndose poner comoejemplos: Machupichu y Cusco en Perú, el Algarbeen Portugal o la Costa del Sol en España. El clus-ter turístico, como se ha apuntado anteriormen-te, dispone de una estrategia propia muy dife-renciada, con características de oferta y dedemanda distintas a las del resto del territorio.
En definitiva, a partir de la revisión de la lite-ratura científica sobre competitividad de los desti-nos turísticos, podemos concluir que estos comien-zan a analizarse a partir de la década de los ochen-ta siguiendo la teoría de los clusters o cúmulos,expuesta en los apartados anteriores. Por tanto,será conveniente caracterizar la política de clus-ters o cúmulos para diferenciarla de la política sec-torial, pues ello nos permitirá caracterizar la polí-tica turística, de desarrollo de destinos turísticos,cuando estos son analizados siguiendo la teoría delos clusters o cúmulos. Así, en los siguientes apar-tados nos dedicaremos a ello.
4. la política turística como unapolítica de clúster: la importancia
15. Entre estos trabajos podemos citar: Generalitat de Catalunya (1992); Fayos Solá (1994), Pedreño Muñoz (dir.) y Monfort Mir,(coor.) (1996); Vera Rebollo (coord..) (1997); Monfort Mir (1999); Rodríguez Domínguez (2000); Bordás Rubies (2001); OrganizaciónMundial del Turismo (2001); Mirabell Izard (2001); Carús (2002), Rodríguez Domínguez y Guisado (2003), Perles Ribes (2004), entreotros.16. Destacando los modelos de: Dwyer y Kim (2002), Ritchie y Crouch (2004) y Gooroochurn y Sugiyarto (2003).
una de sus principales aportaciones.
3.2. la teoría de los clusters en el análisis de la competitividad
de los destinos turísticos
En la década de los setenta y, sobre todo, enlos ochenta, como consecuencia de la intensifica-ción de la competencia entre territorios, en gene-ral, y entre destinos turísticos, en particular, ydebido también al surgimiento, como hemoscomentado anteriormente, de un nuevo marcoteórico para el análisis de la competitividad de losterritorios -teoría de la competitividad estructu-ral, basada en un enfoque estratégico-, comienzaa analizarse el desarrollo y éxito de los destinosturísticos bajo una nueva teoría de la competitivi-dad, pues, ante esta nueva situación, la teoríamacroeconómica de la competitividad, basada enlas ventajas compa-rativas, comenzaba a perdercapacidad explicativa14, siendo necesario recurrira un nue-vo marco teórico basado en el análisisestratégico de la competencia. En este nuevomarco teórico la ventaja competitiva va a ocuparel papel central que ocupaba la ventaja compara-tiva en la teoría neoclásica del comercio interna-cional.
El continuo crecimiento de nuevos destinosturísticos a tasas superiores a las experimentadaspor la demanda turística, pone en peligro la com-petitividad de los destinos turísticos maduros,basada históricamente en la simple explotación desus ventajas comparativas -recursos naturales yculturales, fundamentalmente-, pues, se debetener en cuenta que las rentas de localización quepuede obtener un destino turístico son apropiablespor destinos turísticos competidores que gocen decondiciones similares (Monfort Mir, V., 1999: 72).En este sentido, podemos afirmar que establecerestrategias de crecimiento sustentadas en factoresde dotación natural, condena a la desaparición deesas ventajas comparativas, cuando otros espaciosinicien su andadura apoyándose en idéntica articu-lación de los elementos proporcionados por la sim-ple ubicación física de su propuesta turística(Monfort Mir, V., 1999: 72).
Surge, por tanto, el concepto de ventajacompetitiva relacionado con aquellos elementosincorporados que aportan valor añadido a los
destinos turísticos y, más concretamente a losturistas, mediante actuaciones como la mejoraen la formación y el conocimiento turístico, lamejora en las fuentes estadísticas de infor-mación, el esfuerzo permanente en introducirinnovaciones en la producción, en la comer-cia-lización y en los servicios, etc. (Sancho, A.,1998). En definitiva, todos estas actuacionespretenden mejorar la competitividad de los des-tinos turísticos entendiendo el análisis competi-tivo como un análisis dinámico y estratégicofrente al análisis competitivo que, desde unenfoque estático, se realiza en la teoría de laventaja comparativa.
Debe decirse, como recoge Carús (2002: 62),que en el sector turístico la verdadera competen-cia no es tanto entre naciones como entre lasempresas con actividades turísticas que formanparte de redes locales, de infra-estructura, per-sonal de servicios, recursos naturales e históricos,e industrias relacionadas que conforman conjun-tamente la experiencia de las vacaciones. Por loque la identificación de estos clusters se convier-te en un paso necesario para analizar las fuentesde ventajas competitivas donde surgen y poderhacer recomendaciones concretas. Esta identifi-cación se debe realizar siguiendo los siguientescriterios:
- Geográficos: en función de las conexiones delas infraestructura de comunicación.
- Comerciales: en función de la distancia quepermite a una empresa servir adecuadamentea sus clientes.
- Estratégicos: en función de la tipología estra-tégica de las empresas, con oferta y demandamuy diferenciadas.
Por tanto, a partir de la década de los ochentacomienza a analizarse la competitividad de los des-tinos turísticos tomando un conjunto de factoresmás amplios que los que, hasta entonces, se habí-an venido utilizando por la teoría neoclásica delcomercio internacional. En tal sentido, aparecendiferentes modelos turísticos que, basa-dos en lateoría de la competitividad estructural -enfoqueestratégico territorial-, han sido ela-borados y apli-cados al análisis de la competitividad de los desti-nos turísticos. Algunos de estos modelos teóricosque tratan de analizar la competitividad de losterritorios en todos los sectores económicos han
14. Sobre todo a la hora de explicar y analizar la competitividad de los destinos turísticos maduros frente a aquellos destinos turís-ticos que comenzaban a desarrollarse en la década de los 80 y 90, tales como: los situados en el Caribe, en el Mar Báltico, en lacosta mediterránea africana, etc.
www.kaipachanews.blogspot.pe

17Análisis Turístico 04
Maria de la O Barroso González y David Flores Ruiz
16Análisis Turístico 04
LA POLÍTICA TURÍSTICA COMO PARTE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
mente por el nivel nacional -estatal18, con la mun-dialización de la economía estos centros de decisiónestán pasando a niveles supra-nacionales19. Siembargo, debe decirse que los gobiernos regiona-les, provinciales y locales también están adquirien-do una mayor importancia a la hora de decidir eincidir en el entorno económico de sus respectivosterritorios. En este sentido, tal y como recogePorter (1999: 260), uno de los componentes esen-ciales de la política económica regional y localdebería ser la consideración de los cúmulos, yaque, mientras que los gobiernos nacionales debenestablecer unas normas mínimas que sirvan paraasegurar el equilibrio macroeconómico del país, sonlos gobiernos de ámbito inferior los que deberíandecidir sobre las inversiones públicas y es a este ni-vel donde se debe aplicar una política de cúmulos.
Esta política de cúmulos comienza a aplicarsecon la aparición de la teoría del desarrollo económi-co local20, la cual parte de un modelo de desarrolloeconómico desde “abajo hacia arriba”, basado enel territorio, dándole, por tanto, más competenciasa las administraciones públicas que se sitúan a unnivel inferior al estatal, en concreto a nivel local,comarcal y regional. A partir de este momentocomienza a hablase de la mesoeconomía21, concep-to que viene a servir de nexo de unión entre lamacroeconómia -compor-tamiento de los grandesagregados macro-económicos- y la microeconomía -comportamiento de determinados grupos de agen-tes económicos-. Por consiguiente, la política decúmulo debería identificarse como una políticamesoeconómica cuyo fin último es la mejora, eldesarrollo, de un determinado territorio, el cualtiene en común el pertenecer a una misma realidadsocioeconómica.
Apuntadas ya algunas de las principales pecu-liaridades de la política de cúmulos, en el siguien-te apartado se hace una breve distinción entreésta y la política sectorial.
4.2. política de cluster vs política sectorial
La política de cúmulos no debe confundirsecon la política sectorial, pues ambas se apoyan enfundamentos intelectuales con consecuenciasprácticas muy distintas en lo que se refiere a laintervención del gobierno en la economía. De estaforma, en el presente apartado intentamos iden-tificar, de forma muy somera, algunas de las prin-cipales diferencias existentes entre estos dostipos de políticas.
Así, por ejemplo, la política sectorial se funda-menta en la prosperidad y superioridad de unos sec-tores frente a otros, aplicándose dife-rentes medi-das para fomentar aquellos sectores más prósperos,fundamentalmente, mediante subvenciones y sus-pensión de la competencia interna para inclinar, deesta forma, los resultados de la competencia afavor del país. Por tanto, la concepción de la políti-ca sectorial parece obedecer a la idea de que lacompetencia internacional es un juego de sumacero en el cual hay un volumen invariable dedemanda que atender y en el cual cada país tienepor objetivo atender una porción mayor de esademanda (Porter, 1999: 254)22.
Por el contrario, la teoría de los cúmulos sebasa en una concepción de la competencia másamplia y dinámica, pues considera que las relacio-nes e interconexiones que se establecen entre lasempresas e instituciones que se en-cuentran enun mismo cúmulo suelen ser más im-portantespara el crecimiento de la productividad que lasque se dan en el interior de las empresas indivi-duales.
A diferencia de lo que propone la política sec-torial, para la política de cúmulos lo que importano es en qué sector o sectores compite un paíssino cómo lo hace, qué relaciones de apoyo, com-plementariedad y sinergias se dan entre ellos.
Por otro lado, mientras que la política secto-rial pretende distorsionar la competencia a favorde una nación determinada, la teoría de loscúmulos se centra en eliminar las limitaciones a laproductividad incidiendo en la mejora dinámica yno preocupándose exclu-sivamente de la cuota demercado. Esto da como resultado una concepciónde la competencia como juego de suma positiva,concepción según la cual el comercio internacio-
18. Ello ha provocado que la competencia tradicionalmente se haya analizado entre países. 19. En este sentido, cada vez están adquiriendo una mayor importancia los procesos de integración entre naciones, tales como laUE, el NAFTA, el MERCOSUR, etc.20. Esta teoría surge en la década de los setenta motivada por las dos grandes crisis económicas internacionales que se viven eneste período, las cuales hacen subir de forma significativa las tasas de paro e inflación de los países desarrollados.21. A este concepto ya nos hemos referido en uno de los primeros apartados de la presente comunicación cuando se clasificaban laspolíticas económicas en políticas macroeconómicas, microeconómicas y mesoeconómicas.22. El rigor estratégico de la política sectorial se vio incrementado por las aportaciones de la “teoría del comercio estratégico”,entre cuyos principales autores destacan Krugman (1986) y Tyson (1992) en Porter (1999).
del territorio4.1. la política de clusters
En este epígrafe vamos a caracterizar la polí-tica de fomento y desarrollo de clusters o cúmu-los -política de cúmulos- para, con posterioridad,diferenciar este tipo de política respecto a la polí-tica sectorial, pues ambas presentan característi-cas muy distintas.
Debe decirse que entre los múltiples factoresque pueden favorecer el desarrollo de los cúmu-los -aumento de su productividad y de su nivelsalarial- se encuentra el papel desempeñado porel Gobierno -administraciones públicas-. Estepapel debería ser el de reforzar y potenciar loscúmulos existentes y los que vayan surgiendo, yno tratar de crear otros absolutamente nuevos(Porter, 1999: 252). De tal forma que, en primerlugar, el Gobierno debe comenzar reconociendo lapresencia de un determinado clúster para, poste-riormente, minimizar los obstáculos y rebajar lasineficiencias que obstruyen la competitividad y lacapacidad de innovación del mismo. Por consi-guiente, la política de fomento de los cúmulosdebe tender a fomentar la competencia en vez delimitarla. Así, entre las medidas públicas de mejo-ra de los cúmulos que propone Porter (1999) des-tacan17:- Fomentar la formación de bienes públicos o
cuasipúblicos para provocar un efecto positivoen muchas empresas interrelacionadas entresí, las cuales, todas tienen en común poder dis-frutar y beneficiarse de este tipo de bienes.
- Favorecer el diálogo entre los integrantes delos cúmulos -empresas rivales, proveedores,clientes, instituciones públicas, etc.- parasuperar las limitaciones comunes y mejorar lasconexiones entre las firmas relacionadas.
- Reunir información específica del cúmulo yfavorecer una política educativa que anime alas instituciones públicas de enseñanza a res-ponder a las necesidades de los cúmulos. Endefinitiva, tanto la información como la ense-ñanza y formación no son más que bienespúblicos o cuasipúblicos de los cúmulos.
- Mejorar el nivel de demanda interior de bienesy servicios del cúmulo.
- En los países en vías de desarrollo un instrumen-to importante para fomentar el crecimiento delos cúmulos es favoreciendo la inversión extran-jera. Sin embargo, esta inversión no es suficien-te para el desarrollo de los cúmulos, pues esnecesario realizar esfuerzos sistemáticos en losrestantes factores que inciden en el desarrollode los mismos -demanda, relaciones entreempresas, mejora de la información, infraes-tructuras, etc.- y contar previamente con algu-nas ventajas competitivas.
- Mejorar las infraestructuras y eliminar las des-ventajas que puedan impedir el desarrollo delos cúmulos o clusters, tales como leyes, regla-mentos, falta de formación de los recursoshumanos, falta de capacidad emprendedora,deficiente infraestructura, etc.
En definitiva, la orientación hacia los cúmulosdestaca el hecho de que la acción de gobiernoinfluye en la competitividad en más aspectos delo que suele creerse (Porter, 1999: 259), puesdicho enfoque analítico permite destacar de unaforma más clara las relaciones e intereses que sedan entre los diferentes sectores, agentes econó-micos, e incluso sociales, que se localizan endeterminados territorios, por lo que se hace másfácil establecer las actuaciones más adecuadaspara favorecer el desarrollo de los mismos. Así, enalgunos lugares, los organismos públicos e institu-ciones que tienen relación con el mundo de laempresa han comenzado a organizarse en cúmu-los locales, en detrimento de la agrupación porsectores, pues, tal y como recoge Porter (1999:256), los cúmulos ofrecen una nueva vía para quelos gobiernos reúnan y organicen la información.
Si las agrupaciones por ramas productivas o sub-sectores económicos pueden dificultar una visiónmás amplia y rica de la competencia que realmentetiene lugar en la economía, las agrupaciones porsectores económicos tradicionales -agrícola, mine-ro, industrial, servicio, etc.- suponen agru-pamien-tos económicos muy amplios, en los que la interven-ción pública se centra fundamentalmente en cues-tiones de carácter económico general -impuestos,valor de la moneda, ineficiencia de laAdministración, subvenciones, etc.-.
Por consiguiente, mientras que la política eco-nómica general ha estado diseñada fundamental-
17. Por consiguiente, todas estas medidas se corresponde con la política de cúmulo, es decir, con la forma en que el Gobierno debe-ría intervenir en un cúmulo para desarrollarlo, con el fin último de hacerlo más competitivo para mejorar sus niveles de producti-vidad y salarios.
www.kaipachanews.blogspot.pe

19Análisis Turístico 04
Maria de la O Barroso González y David Flores Ruiz
18Análisis Turístico 04
LA POLÍTICA TURÍSTICA COMO PARTE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
titividad de los destinos turísticos.
- Aunque en el desarrollo de los destinos turísti-cos inciden todos los niveles de la administra-ción pública nacional -estatal, regional,comarcal y local-, el nivel más idóneo paraaplicar una política de desarrollo turístico es elnivel comarcal y/o local26, pues es en estenivel donde se produce la experiencia turísti-ca. Y, tal y como hemos comentado anterior-mente, también es en este nivel en el que seaplica la política de cúmulos.
- En los destinos turísticos existen unos bienespúblicos y cuasipúblicos -infraestructuras, recur-sos naturales y socioculturales, informaciónsobre la demanda, seguridad, limpieza, etc.-que sólo pueden disfrutar las empresas que sesitúan dentro del cluster o destino turístico, porlo que la administración pública tenderá afomentar este tipo de bienes para incrementarla competitividad del cúmulo -destino turístico-.
- Si consideramos al producto turístico como laexperiencia del turista en el destino visitado -enfoque de demanda-, puede decirse que elfomento de la cooperación entre todos losagentes que ofertan los diferentes componen-tes de esa experiencia -alojamiento, activida-des de ocio, seguridad del turista, información,transporte, etc.- se antoja como una políticaimprescindible para aumentar la competitivi-dad de los destinos turísticos.
- En el desarrollo de los destinos turísticos, tal ycomo se expone en Vera Rebollo (coord..)(1997), el territorio se convierta tanto ensoporte de desarrollo de la actividad turísticacomo en argumento de la misma, tal y comoocurre, según hemos ido comentado a lo largode esta comunicación, a la hora de aplicar lapolítica de desarrollo de cualquier cúmulo,cluster o sistema productivo local. En este sen-tido, el territorio se constituye en el marco dereferencia sobre el que basar toda política de
cúmulo y, como no, toda política turística.
5. conclusión
En la presente comunicación hemos pretendi-do caracterizar la política turística como parte dela política económica general, pues consideramosque son aún muy escasos los trabajos teóricosrelacionados con la política turística, encontrán-dose ésta en los primeros estadios de su desarro-llo.
Para ello hemos partido de un somero análisisde los diferentes enfoques sobre los que se elabo-ra la teoría económica del turismo, pues estos sonla base para caracterizar posteriormente a la polí-tica turística, ya que no hay que olvidar que lapolítica se presenta como el nexo de unión entrela teoría y la práctica.
Así pues, en primer lugar se ha expuesto deforma somera los principales fundamentos sobrelos que se construye la Teoría Económica delTurismo desde un enfoque de demanda27 para,posteriormente, caracterizar a la política turísti-ca, según este enfoque, como una política secto-rial compleja y singular, de carácter horizontal.
Posteriormente se ha presentado, también deforma muy resumida, los principales fundamentossobre los que basa la Teoría Económica delTurismo desde un enfoque de oferta para, en fun-ción de ello, caracterizar a la política turísticacomo una política sectorial de corte vertical, aligual que las restantes políticas sectoriales -agra-rias, minera, industriales, etc.-.
Por último, se ha expuesto la TeoríaEconómica del Turismo siguiendo el enfoque de lateoría de los cúmulos, clusters o sistemas produc-tivos locales. A partir de ello, se ha caracterizadoa la política de desarrollo de destinos turísticoscomo una política turística de cúmulos para dife-renciarla de los conceptos de política turística a laque llegamos si seguimos algunos de los dos enfo-ques teóricos anteriores -enfoque de demanda yde oferta-.
En definitiva, la presente comunicación no hapretendido ser más que una reflexión teóricasobre la verdadera ubicación de la política turísti-ca como parte de la política económica general,de forma que con ella se contribuya a animar el
23. Pues debe de considerar un amplio y heterogéneo número de sectores económicos.24. Pues no incide sobre todo el sistema económico de un país, ya que tiene una serie de objetivos propios claramente delimitados.25. En este caso -política turística de cúmulo- el territorio estaría conformado por el destino turístico que se quiere desarrollar y,por tanto, sobre el que es necesario aplicar una adecuada política turística.26. Prueba de ello la tenemos cuando observamos, por ejemplo, cómo los distintos planes estratégicos nacionales –FUTURES I, FUTU-RES II y PICTE- cada vez han ido dando una mayor importancia al nivel local, reforzando la participación de los entes locales, a tra-vés de la Federación Española de Municipios y Provincias, en órganos como el Consejo Promotor del Turismo.27. Esta Teoría es aceptada por la mayor parte de expertos científicos del turismo.
nal y las mejoras de la productividad amplían elmercado y hacen posible la prosperidad demuchas naciones si éstas consiguen ser producti-vas e innovadores (Porter, 1999: 254). En el cua-dro 1 recogemos, a modo de resumen, se recogenlas principales diferencias existentes entre ambostipos de políticas.
Por consiguiente, para concluir este epígrafe,podemos afirmar la importancia que tiene elterritorio como agente socioeconómico sobre elque se aplica este tipo de política económica,pues su cultura, historia, características de losagentes sociales que lo integran, idiosincrasia,recursos locales, etc., van a influir de forma sig-nificativa en la competitividad de sus empresas y,por tanto, en los niveles y calidad de vida de sushabitantes. Por tanto, frente a la política secto-rial que no tiene en cuenta el territorio, sus agen-tes y las relaciones que se establecen entre estos,la política de cúmulos lo coloca en el centro delanálisis y de las actuaciones a implementar. No envano, el territorio se configura como el marco dereferencia sobre el que se aplica la política decúmulos.
4.3. la política turística como una
política de clúster
En el presente apartado, como resumen a locomentado en apartados anteriores, se argumen-ta sobre la necesidad de caracterizar a la políticaturística, no como una política sectorial vertical23
-enfoque de oferta-, ni como una política secto-rial de corte horizontal24 -enfoque de demanda-,sino como una política de cúmulos que tiene comocentro de análisis y, consecuentemente, de actua-ción al territorio como realidad socioeconómicasobre el que intervenir25. Entre las principalesrazones que sitúan a la política turística como unapolítica de cúmulos podemos destacar:
- En la actividad turística intervienen una granvariedad de sectores productivos -alojamien-tos, transportes, vigilancia, limpieza, activida-des de ocio, agencias de viajes, etc- que, aun-que son muy heterogéneos, mantienen impor-tantes relaciones de complementariedad.
- En el desarrollo turístico de los destinos no sólointervienen las empresas sino también lasadministraciones públicas, las infraestructurasy la población local, los cuales deben cooperaren interrelacionarse para aumentar la compe-
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS PPOOLLÍÍTTIICCAA SSEECCTTOORRIIAALL PPOOLLÍÍTTIICCAA DDEE CCLLUUSSTTEERRSS
AAggeenntteess ssoobbrree llooss qquuee rreeccaaee Conjunto de empresas que Conjunto de empresas, institucionesproducen outputs homogéneos y agentes sociales interconectados
que conforman una unidad socioterritorial homogénea
OObbjjeettiivvoo pprriinncciippaall Maximizar la cuota de mercado Aumentar los niveles dede ese grupo de empresas productividad y salarios de unidadeshomogéneas. territoriales homogéneas.
NNiivveell pprriinncciippaall ddee aaccttuuaacciióónn Supranacional, nacional Regional, comarcar, local
FFiinnaalliiddaadd ddee llaass aaccttuuaacciioonneess Distorsionar la competencia en Eliminar las distorsiones a lafavor de ciertos sectores de una productividad de los clustersnación para que ganen cuota de mercado. localizados en un determinado
territorio.
EEvvoolluucciióónn ddee llooss mmeerrccaaddooss Constante (juego de suma cero) Ampliación de mercados
IImmppoorrttaacciioonneess Bloqueo Apertura
TTiippoollooggííaa Política vertical (microeconómica) Política con características de horizontalidad y verticalidad(mesoeconómica)
Fuente: elaboración propia (2005).
CCuuaaddrroo 11.. PPoollííttiiccaa sseeccttoorriiaall vvss ppoollííttiiccaa ddee ccúúmmuullooss..
www.kaipachanews.blogspot.pe

21Análisis Turístico 04
Maria de la O Barroso González y David Flores Ruiz
20Análisis Turístico 04
LA POLÍTICA TURÍSTICA COMO PARTE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
Aprovechamiento de las tecnologías de la comuni-cación y la información en la competitividad delas empresas turísticas”, Estudios Turísticos, nº142, 73-84.- MUÑOZ DE ESCALONA, F. (1990a): “Un sectorproductivo: el sector turístico”, Papers deTurisme, nº 3, 6-17.- MUÑOZ DE ESCALONA, F. (1990b):“Turoperadores y producción de turismo”, Revistade Estudios Turísticos, nº 108, 91-121.- MUÑOZ DE ESCALONA, F. (1992): Crítica a laeconomía del turismo: enfoque de oferta versusenfoque de demanda, Tesis Doctoral,Departamento de Economía Aplicada III,Universidad Complutense, Madrid.- MUÑOZ DE ESCALONA, F. (2003): El turismoexplicado con claridad. Libros en Red,Montevideo, Uruguay. www.librosenred.com. - MUÑOZ DE ESCALONA, F. (2004): “Los modeloseconómicos del turismo”, Contribuciones a laEconomía. Texto completo enwww.eumed.net/ce/.- NÁCHER, J. (1999): “Competitividad y políticaturística. Un enfoque territorial e institucionalpara el caso de España”. Boletín Económico deICE, nº 2610, 25-34.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2001):Cooperación entre sectores públicos y sector pri-vado. OMT. Madrid.- PERLES, J.F. (2004): Turismo, ventaja competi-tiva y desarrollo local, Tesis Doctoral, Universidadde Alicante, septiembre, 2004.- PORTER, M.E. (1999): Ser competitivos. Nuevasaportaciones y conclusiones. Deusto. Bilbao.- PORTER, M.E. (1991): La ventaja competitivade las naciones, Plaza & Janes , Barcelona- PULIDO, J.I. (2004a): “Introducción.Referencias básicas para el análisis de la políticaturística en España”, en Quaderns de PolíticaEconómica, Vol. 7, May.-Ag. 2004, 1-8.- PULIDO, J.I. (2004b): “El medioambiente en lapolítica turística española”, en Quaderns dePolítica Económica, Vol. 7, May.-Ag. 2004, 93-114.- RITCHIE, J.R.B. y CROUCH, G.I. (2004): Thecompetitive destination. A sustainable tourismperspective. CABI Publishing, Oxon, Reino Unido. - RODRÍGUEZ, M.M. (2000): Competitividad yanálisis estratégico del sector turístico: una pri-mera aproximación a la potencial creación de uncluster instituciones para la mejora competitivade la zona Rías Bajas. Universidad de Vigo, Vigo.- RODRÍGUEZ, M.M et al. (2001): “Los recursoscompartidos como fuente de ventajas competiti-vas en los clusters empresariales: el conocimien-
to interorganizacional”, Actas de las XI JornadasHispano-Lusas de Gestión Científica, Volumen VI,Cáceres, 350-357.- RODRÍGUEZ, M.M. et al. (2003):“Competitividad y análisis estratégico del sectorturística en Galicia: consideraciones para la mejo-ra competitiva”, Revista Galega de Economía, vol12, nº 1, 1-22. - SANCHO, A. (dir.) (1998): “Competitividad en elturismo” en Introducción al turismo. OrganizaciónMundial del Turismo. Madrid.SWAN, GM.P. et al. (1998): The dinamics ofIndustrial Clustering. Oxford, University Press.- TORRES, E. (1985): “La construcción de unapolítica turística para Andalucía”. ICE, marzo1985, 109-117.- TORRES E. (1976): La política económica delturismo en España, Tesis Doctoral, Universidad deMálaga.- VALDÉS, L. (2004): “La política turística de laUnión Eurpea”, en Quaderns de PolíticaEconómica, Vol. 7, May.-Ag. 2004, 114-134.- VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1993): Política econó-mica local, Madrid, Pirámide.- VERA REBOLLO, J.F. (coor.) (1997): Análisisterritorial del turismo. Ariel Geografía.Barcelona.
debate científico sobre esta realidad del conoci-miento científico del turismo, aún en sus primerasfases de desarrollo.
6. bibliografía
- AGULÓ, E. (1998): “Política turística”, en Mella,J.M. (coord..): Economía y política regional enEspaña ante la Europa del Siglo XXI, AKALEdiciones, Madrid, p.p. 445-460.- AGUILÓ, E. (1996): “Factores de cambio en elturismo. Políticas a desarrollar”, en Vadés, L. yRuiz, A. (coord..): Turismo y promoción de desti-nos turísticos: implicaciones empresariales,Servicios de publicaciones de la Universidad deOviedo, Oviedo, p.p. 21-40.- AGUILÓ, E. (1994): “Estrategia competitiva enel sector turístic: Propostes de política turística”,en AA.VV.: El desenvolupament turístic a laMediterrània durant el segle XX, XIII Jornadesd`Estudis Històrics Locals, Institut d`EstudisBaleàrics Balear.- BOTE, V. Et al. (1996): “Política turística”, enPedreño.- BRAVO, S. Et al: (2003): “Los factores determi-nantes de la competitividad y sus indicadores parala economía española”, Boletín Económico delBanco de España, septiembre 2003, 73-86.- BORDÁS, E. (1999): “Hacia la competitividad dela empresa turística” en 50 años del turismo espa-ñol: un análisis histórico y estructural. Centro deEstudios Ramón.Muñoz, A. (dir): Introducción a la economía delturismo en España. Civitas, Madrid, p.p. 295-326.- CALS, J. (1974): Turismo y política turística enEspaña: una aproximación. Ariel, Barcelona.- CAMISÓN, C. (1998): Dirección estratégica deempresas y destinos turísticos balance del estadode la cuestión y propuesta de un marco integra-dor orientado a la competitividad. VIII CongresoNacional de ACEDE, Empresa y EconomíaIndustrial, Libro de Ponencias, Las Palmas de GranCanaria. - CANALS, J. (1991): Competitividad internacio-nal y estrategia de la empresa, Ariel, Barcelona.- CARÚS, L. (2002): Análisis estratégico compara-do de la ubicaciones de recreo de alta montaña.Alpes, Rocosas y Pirineu Lleidatà, Universidad deLérida y Patronato de Turismo de la Diputación deLérida, Lérida.- CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE (1999): Ley
12/1999 de 15 de diciembre, del turismo.- COSTA, M.T. (1988): “Descentramiento produc-tivo y difusión industrial. El modelo de especiali-zación flexible”, Papeles de Economía Española,nº 35, 251-276.- CUADRADO, J.R. (coord.) et al. (1995):Introducción a la política económica, McGraw-Hill, Madrid.- GOOROOCHURN, N. et al. (2003):Competitiveness indicators in the travel andtourism industry. Christel DeHaan,Tourism&Travel Research Institute, NotthinghamUniversity Business School, Inglaterra.- DWYER, L. et al. (2002):Destination competiti-veness: a models and determinants.- ESTEVE, R. (1991): Un nuevo modelo turísticopara España, Universidad de Málaga, Málaga.- FAYOS-SOLÁ, E. (1993): “El turismo como sectorindustrial: la nueva política de competitividad”,en Economía Industrial, nº 292, 163-172.- FIGUEROLA, M. (2004): “La organización técni-ca y administrativa de la política económica delturismo. Especial referencia al caso español”, enQuaderns de Política Económica, Vol. 7, May.-Ag.2004, 9-33.- FIGUEROLA, M. (1984): “Instrumentos de políti-ca económica aplicados al turismo”. Situación, nº1.- FIGUEROLA, M. (1980): “Política de turismo”,en Gámir, L. (coord..): Política económica deEspaña, Tomo 2, Alianza Universidad, Madrid, 895-926.- Hawkins (1993): Global assessment of tourismpolicy: a process model, Tourism Research, 177-200.- JORDÁN, J.M. et al. (1995): Política económica,Tirant lo Blanch, Valencia.MARSHALL, A. (1890): Principles of Economics,MacMillan, Londres. Se ha utilizado la versiónespañola (1963): Principios de Economía, Aguilar,Madrid.- MARTÍNEZ, Mª C. (2004): “La capacidad innova-dora de las redes de desarrollo regional: el valorañadido de la colaboración, la competitividad y ladifusión del conocimiento”, InformaciónComercial Española, nº 812, 55-69.- MONFORT, V. (2000): “La política turística: unaaproximación”. Cuadernos de Turismo, nº 6, 7-27.- MONFORT, V. (1999): Competitividad y factorescríticos de éxito en los destinos turísticos medite-rráneos: Benidorm y Peñíscola. Tesis Doctoral.Universidad de Valencia.- MIRABELL, O. (1999): “Visión estratégica de lasorganizaciones virtuales en el turismo.
www.kaipachanews.blogspot.pe